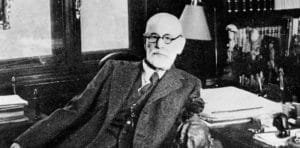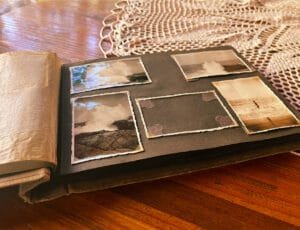Nicolás Correa Hidalgo
Enero 2025
El tema del poder y la corrupción puede pensarse desde la interacción entre dos figuras, observando qué podría ocurrir allí en la mente de cada una, cómo se despliegan fenómenos inconscientes, especialmente en quien ostenta el poder, como para llegar a perder la función de servicio que le fue encomendada, utilizando su cargo, su puesto, en beneficio personal y de sus cercanos al punto de transgredir normas básicas de respeto y consideración hacia las demás personas, incurriendo incluso en conductas penadas por la ley.
Hablar o pensar sobre el “poder” suele parecer muy ajeno, como que no tuviera nada que ver con nosotros, sino que más bien uno tiende a relacionarlo con “las esferas de poder” o los “cargos de poder”, habitualmente vinculado a instituciones del Estado (el parlamento, el gobierno, el “poder” judicial), pero especialmente con “los políticos”, quienes, además de contar con una amplia cobertura noticiosa −especialmente en períodos de elecciones− en general, son muy mal evaluados por la “opinión pública”, porque aquellos elegidos por la ciudadanía son vistos o vividos como que utilizan a la gente exclusivamente para que les den su voto y después se olvidan de las necesidades de sus votantes y de todas las promesas que les hicieron durante la campaña, de tal forma que, al igual que las demás autoridades, suelen ser vistos −más allá de que pueda ser cierto− como movidos por sus propios intereses y/o los de los grupos de poder a los cuales pertenecen o que los respaldan. En este punto es donde entra la posibilidad de corrupción en la medida en que la lealtad de quien ostenta el poder deja de estar con quien se lo otorgó, desdibujándose la función de servicio al prójimo en favor del beneficio personal.
Hablar francamente sobre este asunto suele ser difícil, porque nadie reconoce que sus propias acciones contienen al menos alguna sino la principal motivación vinculada a mantenerse en el poder, a ganar más poder, a triunfar sobre una o un adversario. En el discurso público suelen justificar todas sus conductas como que fueran única y exclusivamente en beneficio de los demás, quizás porque reconocer ese anhelo de poder personal es sentido como una debilidad, temiéndose abrir un flanco al ataque del contrincante. Esta característica se observa claramente, también, en la publicidad en general, por ejemplo, ya que solamente nos muestra las bondades de un determinado producto, pero nunca una visión más real que incluya sus aspectos negativos y menos aún se explicita la intención de los propietarios de vender el máximo posible a como dé lugar, lo que corresponde a un modo de relacionarse similar en mucho a “la política”: en la relación con los demás se oculta y se disfraza la búsqueda del beneficio personal.
Un problema de esta suerte de “tabú” sobre el tema del poder, es que su negación dificulta pensar con libertad sobre el asunto, e invita a hacer como que no hubiera un problema que en la realidad siempre existe, casi como un “secreto de familia” que se oculta pero que sigue afectando a todos sus miembros, o incluso, como el bullying escolar mantenido en secreto por los integrantes de un curso.
Además, si aparece la corrupción, suele pensarse inmediatamente en castigo −lo que obviamente hay que hacer, con mayor razón si se ha incurrido en algún delito− pero fácilmente se pudiera cerrar la posibilidad de una mayor comprensión, como para ver posibles causales, así como las dinámicas de su repetición y permanencia, para buscar alternativas que apunten a evitar que se repitan hechos similares, por ejemplo.
Como vemos entonces, el poder y la corrupción suelen estar cubiertos por un manto de complejos argumentos y emociones que fácilmente pueden confundir a quien intente pensar sobre estos conceptos y sobre la relación entre ambos. Quizá por eso es que tendemos a vivir el tema como muy ajeno a nosotros.
Sin embargo, es nada ajeno. El “poder” y su posible deriva hacia la “corrupción” impregna a toda relación. Si pensamos en nosotros, los seres humanos, el poder está en la vida cotidiana “acompañando” −por decirlo así− a toda acción de la vida diaria: cuando nos subimos a la micro tenemos el poder de pagar o de eventualmente no pagar, cuando despertamos a nuestros hijos para ir al colegio ejercemos poder sobre ellos, cuando una pareja nos dice que nos ama influye al menos sobre nuestros sentimientos, cuando servimos un plato de almuerzo tenemos el poder de ofrecerlo al comensal; en toda actividad que emprendemos, un vértice de lo que hacemos contiene este aspecto sobre el que parece que no quisiéramos pensar, o que quisiéramos hacer como que no existiese, resultando más fácil verlo “afuera”, en otros, por allá “lejos”, como cuando pensamos que nos afecta solamente en relación a los políticos que no nos consideran, o que quizás vislumbrábamos apenas cuando en el colegio elegíamos “directiva de curso”, o en la actualidad con los amigos cuando hay que decidir quién pone la casa para reunirnos o dónde nos juntamos; fíjese que cuando usted lee este texto tanto como cuando yo lo escribo, hay poder: usted podría dejarse influenciar por lo que yo planteo y yo ejerzo poder sobre usted cuando voy decidiendo cómo explicarle lo que quiero decir para que me entienda bien, sabiendo que usted tiene el poder de “leerme” o “no leerme”, de creerme o no creerme.
Una dimensión mental del poder
Para hablar sobre poder (y corrupción) nos centraremos en una perspectiva, sabiendo que esta es solo UNA perspectiva de una situación que es muchísimo más compleja debido a las múltiples variables que están en juego pero que, al menos, nos permite acercarnos al tema, y que se trata de considerar la dimensión de “el poder” en una interacción de dos participantes, que puede implicar a dos personas, o a una persona y un grupo, o a una persona y una institución o a dos organizaciones, por ejemplo, que para efectos prácticos llamaremos “figuras”.
El “poder” entonces, sería una variable que se presenta en la relación entre dos figuras y que podemos considerar −sin entrar en complejas disquisiciones conceptuales− que se trata de la posibilidad que una influya sobre la otra. Así de amplio. Ahora, esa influencia opera al menos en el ámbito de los sentimientos y de las conductas, lo que implica que una figura afecta el estado mental de la otra figura (una persona a otra persona o un líder a su colectividad y viceversa, o un grupo a otro grupo, así como un grupo a cada uno de sus integrantes, etc.)
Por lo tanto, nuestra aproximación al tema del poder y la corrupción se enfoca en la interacción entre dos figuras, en analizar qué podría ocurrir allí en la mente de cada una. Considerando que el fenómeno es muy dinámico, para efectos prácticos, para tratar de explicarnos mejor, nos centraremos en la figura que ostenta el poder en un momento determinado, como en una fotografía, una instantánea, por cuanto −en la realidad− si una figura (que podemos llamar 1) influye o pretende influir sobre otra (2), esa otra −en teoría− podría dejarse influir o no y sea cual sea su respuesta, influye a su vez sobre (1).
Aunque sabemos que la sola presencia del otro nos afecta tanto como nosotros afectamos con nuestra presencia al otro (basta ver a otra persona para que se nos despierten sentimientos −lo que sería “el poder” del otro sobre uno−) nos centraremos en cómo esa afectación podría ser de algún modo manejada por el otro con cierta intención para influirnos. La situación más evidente y simple sería cuando una persona le dice a otra lo que tiene que hacer (por ejemplo: “lee este artículo”), pero las interacciones son muchísimo más complejas que una simple orden, dada la multiplicidad de procesos emocionales que surgen en los infinitos matices de las interacciones que tenemos con nuestros semejantes, complejizándose aún más si consideramos los aspectos inconscientes de nuestra vida mental, aquéllos de los que no nos damos cuenta y que están operando permanentemente.
Y en este ámbito de los aspectos inconscientes, podemos imaginar aquí que cada persona tiene su propia configuración interna respecto de sí misma y de los demás en el medio donde interactúan; algo así como los “softwares”: el “programa” relación de pareja, el “programa” relación con un jefe, etc., programas que se configuraron desde una especie de “pre-formato” que viene con el nacimiento, pero que se completa con las primeras experiencias de la vida, en las que la madre o quien desempeñe ese rol, es crucial. Y estos programas podrían estar permanentemente actualizándose según lo que nos toque ir viviendo. Entonces, si le digo “lee este artículo”, por debajo, es decir inconscientemente, “corre” en usted algo así como el programa “me están diciendo que tengo que leer”, evocando, posiblemente sin darse cuenta usted, lo que sintió cuando la mamá o el papá o un profesor le dio una orden similar, y puede que acepte tranquila o tranquilo sintiendo que es para su bien, o puede que sienta que tiene que someterse y acate igual o se rebele, o pregunte por qué tendría que hacerlo, en fin, hay múltiples y variadas posibilidades.
Siguiendo el desarrollo de una persona, podemos pensar que sobre el registro inicial de tener hambre, por ejemplo, y recibir leche desde el pecho de la mamá se inscriben posteriormente el tener hambre y tomarse un helado, complejizándose cada vez más lo que va quedando inscrito en nuestra memoria inconsciente, hasta el punto en que aquella primera experiencia de tener hambre y alimentarse del pecho materno pudiera estar en la base de la necesidad adulta de saber, de resolver alguna duda (“hambre de conocimiento”) y buscar respuesta investigando (un texto encontrado en internet podría ser equivalente a ese pecho originario que nos alimentó).
Esta explicación un poco árida por lo teórica tiene que ver con que nuestra propuesta para entender el asunto es que todos estos registros que quedan inconscientes, se van activando en cada nuevo encuentro con una persona, pudiendo llegar a determinar lo que sentimos y cómo actuamos, más allá incluso −como hemos dicho− de lo que nos alcanzamos a dar cuenta.
Vamos a un ejemplo: supongamos que pertenezco a una Junta de Vecinos y considero que el presidente no lo ha hecho nada de bien, por lo que comienzo a criticarlo en las asambleas, se suman otros vecinos y dado que yo presenté buenos argumentos, se comienza a decir que podría ser el próximo presidente, postulo y gano las elecciones, es decir que “me quedo yo con la presidencia”. Estos hechos −independiente de que la gestión del presidente anterior pudo ser efectivamente mala− podrían tener a la base, en mi inconsciente, el deseo de triunfar sobre mi padre, representado por el presidente, para conseguir que mi madre (la junta de vecinos) me quiera a mí más que a él e incluso pueda llegar a “casarme” (“quedarme”) con ella. Este sería el despliegue del drama Edípico, considerado por el psicoanálisis como uno de los “software” universales y fundamentales del desarrollo emocional humano. Aquí observamos el tema del poder en la lucha contra el padre (“actualizada” con el presidente) por la posesión de la madre.
Si bien la dinámica edípica puede ser observable en toda interacción humana, quizás sería primordial un estado previo del desarrollo, de uno en relación con el otro en el momento del encuentro, en una relación de solamente dos figuras, que −desde los registros inconscientes más primarios− sería sólo con la madre (o quien asuma esa función), ya que en la trayectoria como ser vivo primero uno nace y es recibido por la madre y después se da cuenta de que también hay un papá, por lo tanto, estamos hablando ahora de un momento anterior a entrar en la dimensión “edípica” en disputa con el padre por esa madre, lo que traído a este texto sería considerar en qué estado me encuentro contigo lector, cuando escribo, así como en qué estado te encuentras tú conmigo, cuando lees lo que te presento. Aquí podemos pensar en dos posibilidades básicas: una, te considero alguien diferente a mí y, por lo tanto, acepto que tienes derecho a disentir de lo que te planteo o, lo opuesto, no te considero como alguien diferente, sino que te siento como si fueras yo mismo y, por lo tanto, yo siento automáticamente que tendrías que hacer o sentir o pensar lo que yo estoy haciendo, sintiendo o pensando, como que fuéramos una sola cosa, la misma persona.
Si te siento uno conmigo, como que fueras una parte mía, el conflicto surgiría ante la evidencia que eres otra persona cuando te muestres diferente, cuando no haces lo que espero que hagas, que lo viviré como que te opones a lo que yo deseo, generándome una frustración más o menos intensa, frustración que me veo obligado a “administrar”, es decir que tengo que ver qué hago con esa frustración.
Aquí cobra importancia la variable “poder” (cómo influye uno en el otro), porque se dan diferentes posibilidades: una, en un extremo, es que yo renuncie completamente a mi deseo y hagamos lo que tú propones, que tendría la lectura como que de alguna manera yo me someto a ti; en el otro extremo estaría el que yo te obligue a cumplir mi deseo −es decir, que yo te someta− y que podría corresponder a lo que llamamos autoritarismo, pero entre ambas posibilidades existe una amplia gama de alternativas diríamos “intermedias”, en las que cada uno ceda en no cumplir parte de su deseo para que sea posible realizar algo en común. En esta dimensión del asunto, podría observarse el “ejercicio del poder”, en el sentido de cómo lo hace cada uno para lograr cumplir su deseo lo más íntegramente posible, que podría implicar la necesidad de persuadir al otro.
Si pensamos en el ejemplo de la Junta de Vecinos desde esta perspectiva pre Edípica, es decir que no contempla a tres personas (yo como Edipo, que “saco al padre” representado por el Presidente saliente, para quedarme con la madre-junta de vecinos) sino que implica sólo a dos personajes, deja de tener presencia el ex presidente y lo que me movilizaría a acceder al poder sería la fantasía inconsciente de que la Junta de Vecinos soy yo mismo, por lo que mi anhelo más profundo es manejarla como yo quiero, como si fuera una parte mía: esto es Narcisismo, es decir que me solazo viendo reflejada mi imagen en la Junta de Vecinos tal como Narciso, en el mito, se enamora del reflejo de su rostro en el agua.
Ambas dinámicas (Narcisista, que en el desarrollo es previa a la Edípica y por eso se dice que es “pregenital”) podrían estar presentes al mismo tiempo en el inconsciente, quizá con predominio de una sobre otra, predominio que también puede ser oscilante.
Recapitulando, nos atrevemos a plantear que en cada oportunidad que ejercemos poder, están activas en el inconsciente al menos ambas dinámicas (Edípica y Narcisista) que pueden determinar la forma en la que ejercemos el poder.
Para no extendernos más ni complicar aún más las cosas, no entraremos en detalles sobre qué pudiera determinar el predominio de una u otra de estas formas y nos centraremos en “ponerlas en acción”.
Ante una posibilidad de influir a otra persona, es decir ante la posibilidad de ejercer poder, se activan estas dinámicas y, aunque aparentemente nos basemos en argumentos “de la realidad”, se estaría “ejecutando” en forma silente, de trasfondo, “por debajo” como dijimos antes, estos dos “softwares” o “programas”, tal como ya lo explicamos en el ejemplo de la junta de Vecinos.
La posibilidad de corrupción “entra” −por decirlo así− cuando en el ejercicio del poder prima la satisfacción personal desconociendo al otro y aún transgrediendo ciertas normas de respeto por la otra figura (normas que pueden estar especificadas incluso por leyes, transformando la conducta transgresora en un delito).
Volvamos al ejemplo de la Junta de vecinos. Supongamos que lo que me moviliza para acceder a la Presidencia es −inconscientemente− la necesidad de triunfar sobre una figura que representa a mi padre (el presidente saliente, como vimos), para quedarme con mi madre (representada en “la junta de vecinos”) en lo que sería “el nivel Edípico”, pero también, más profundamente, podría estar la necesidad de sentirme “especial”, “único”, engrandecido, en el “nivel Narcisista”. Hasta aquí hablamos de triunfo Edípico (sobre el padre) y de gratificación Narcisista (sentirme superior por el triunfo), pero si agregamos que, dado el poder de manejar dineros que tendría en el cargo, empiezo a ocupar éste para mis gastos personales, entro a corromper el sistema. Algo ocurrió en mí que sobrepasé las
normas. Es posible que mi deseo de sentirme especial a través de ostentar ese poder sea de tales características que me lleva a actuar más movido por mis intereses que considerando a los demás, gratificándome incluso por romper un principio, por traspasar un límite, usando al otro (su dinero) como si fuera mío, restándole importancia a que esa conducta implica un profundo menosprecio a la Junta de Vecinos (y a sus integrantes que confiaron en mí, obviamente): estoy tan centrado en mí que no veo a los demás o, incluso, necesito disminuirlos, rebajarlos (“no se van a dar cuenta”) para sentirme superior, aun sabiendo que los daño, incluso intuyendo que al final de todas maneras termino dañándome yo mismo.
¿Y qué podemos hacer?
Si usted llegó leyendo hasta aquí, podrá −naturalmente− cuestionar estos planteamientos o encontrarlos interesantes, o decir −con toda razón− “muy bonito, pero
¿de qué sirve?”, “qué saco con saber qué ocurre en la mente, si las cosas siguen funcionando de la misma manera”. Y claro, puede parecer inútil pensar sobre el poder, máxime si en nuestra sociedad hay una enorme presión porque primen los modos de relación “centrados en sí mismo” (narcisistas), con una altísima valoración del triunfo de uno sobre otro, lo que podría incluso estar fomentado por el uso masivo de las “redes sociales” con su tan extendido “sesgo de confirmación”, es decir que debido a los algoritmos, las personas reciben información que respalda sus puntos de vista, sesgo que facilita la polarización, con la natural consecuencia de sentirse autorizado a imponer a los demás las propias ideas y creencias.
Pero si alcanzamos a pensar que vivimos con nuestros “semejantes” más que con nuestros “diferentes-contrincantes-adversarios-enemigos”, quizá podamos contenernos antes de que “entre” la corrupción en escena.
Y podríamos avanzar más en enfrentar el problema, si es que podemos preguntarnos en conjunto qué fuerzas internas nos movilizan en el ejercicio del poder, es decir: abrir el
tema; y al detenernos a pensar en conjunto podríamos establecer un puente con un otro compartiendo sobre esta problemática que impregna a todas las relaciones interpersonales, puente que podría darnos la oportunidad de dejar de sentir a ese otro como una parte mía y por lo tanto podría yo poner “en pausa” mi deseo de someterlo cuando me doy cuenta que es una persona diferente de mí, para entrar a “conversar” como seres civilizados que también somos.
El desafío, por lo tanto, es que se pueda suspender la engañosa gratificación de sentirse superior para darnos la oportunidad de experimentar la gratificante compañía de estar con un igual, a pesar de las frustraciones que naturalmente esto conlleva.
Un problema mayor ocurre cuando surgen y se organizan grupos de personas cuya unión se mantiene principalmente por las intensas gratificaciones narcisistas que otorga el ejercicio del poder, que parecen irrenunciables; como que esas personas necesitaran mantener su integridad por un apego que pudiera ser incluso adictivo a lo que dichas gratificaciones parecen otorgar, problema que por ahora sólo dejaremos enunciado.
Un intento de respuesta
Por lo tanto, cuando nos hacemos la pregunta “de qué hablamos cuando decimos que el poder corrompe”, podemos responder primero, que no es “el poder” el que corrompe, sino que es quien ostenta el poder quien se corrompe, buscando gratificar su narcisismo de un modo tal que deja de valorar al otro como una figura igual a si mismo, restándole valor, despreciándolo, facilitando así el saltarse toda norma de respeto por los derechos del otro, por su autonomía, pudiendo llegar incluso a transgredir la ley.